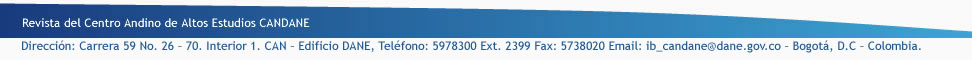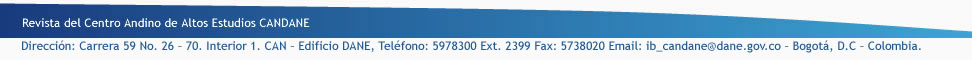Introducción.
Desde mediados de los noventa, Colombia, al
igual que varios países de América Latina y el
Caribe, emprendió importantes esfuerzos para
medir y estudiar los procesos de innovación a
través de encuestas de innovación y desarrollo
tecnológico. El primer ejercicio de este tipo en la
región, se remonta a finales de la década de los
ochenta en Uruguay; no obstante, es tan sólo
a partir del año 2000 cuando comienza a generalizarse
su aplicación, hecho sin duda influenciado
por las discusiones teóricas y metodológicas
en torno a la publicación del Manual de
Bogotá (Jaramillo, 2000), así como por los avances
registrados en las sucesivas revisiones del
Manual de Oslo (OECD, 2005) y de la Community
Innovation Survey (CIS) en Europa.
El Manual de Bogotá, considerado un hito en la
formulación conceptual de los procesos de desarrollo
tecnológico e innovación en América Latina
y el Caribe, buscó responder a tres preguntas
fundamentales: ¿Por qué medir los procesos
innovativos? ¿Qué medir? y ¿Cómo hacerlo? Respecto
al primer interrogante, el Manual plantea
que las encuestas de innovación constituyen una“base fundamental para el diseño y evaluación
de las políticas destinadas a fortalecer los sistemas
de innovación (SI) y a apoyar las acciones
de las firmas tendientes al mejoramiento de su
acervo tecnológico” (Jaramillo, Lugones y Salazar,
2000, 11).
Transcurrida casi una década desde la publicación
del Manual de Bogotá y dada la existencia
de una amplia trayectoria de algunos países latinoamericanos3
en la aplicación de tres a cuatro
ediciones de encuestas de innovación, se evidencia
una creciente necesidad de evaluar en la
región las experiencias y los logros tanto en la
implementación, como en el uso de las encuestas
de innovación, además, su impacto en el diseño
y evaluación de la política pública en Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI).
El tema de la utilización e impacto de las encuestas
de innovación sobre las políticas de CTI, no
es sólo una preocupación que atañe al caso latinoamericano,
también lo es para otras regiones
como Europa. Trabajos como los de Anthony
Arundel (2007: 47-64) han mostrado que a
pesar de la extensa trayectoria en la aplicación
de la CIS, ésta no ha logrado impactar ampliamente
la toma de decisiones de política en innovación. Entre los principales obstáculos encontrados
por el autor para el uso de las CIS en la
formulación de políticas, están: los débiles vínculos
existentes entre la comunidad política, las
agencias estadísticas y la comunidad académica;
la ausencia de indicadores y análisis relevantes
para nuevas necesidades de política en un
entorno dinámico (por ejemplo, innovación en
comercialización y colaboración), y finalmente,
la persistencia en el uso de indicadores tradicionales
de investigación y desarrollo por parte de
la comunidad política, lo cual puede atribuirse a
un predominio del modelo lineal.
En el caso latinoamericano, este tipo de inquietudes
sobre el grado de utilización de las encuestas
de innovación y su impacto, animaron la realización
de un proyecto regional para América
Latina denominado Consulta a Tomadores de Decisión en Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología
e Innovación sobre sus fuentes de información,
coordinado por la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación (ANII) del Uruguay,
en colaboración con el Centro Redes de Argentina,
la Universidad de Chile, la Universidad de la
República de Uruguay y el Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología. Su objetivo consistió
en indagar si las encuestas de innovación
en los países de América Latina y el Caribe son
consideradas un insumo central por parte de la
comunidad de tomadores de decisión para diseñar,
hacer seguimiento y evaluar las políticas de
CTI. También buscó identificar las fuentes de
información existentes, sustitutas o complementarias
a las de la encuesta, que sustentan dichas
acciones.
Para contar con información de alcance regional
y comparable, la investigación incluyó cuatro
países latinoamericanos que cuentan con trayectoria
en la realización periódica de encuestas
de innovación, como: Argentina, Chile, Uruguay
y Colombia. En cada país se realizaron investigaciones
de carácter cualitativo, a través de
entrevistas a representantes de instituciones
directamente relacionadas con el diseño e implementación
de políticas de fomento de la CTI. Los resultados del proyecto se presentaron en el
taller Del Indicador al Instrumento: Aporte de las
Encuestas de Innovación al Diseño de Políticas
Públicas (ANII-RICYT), que tuvo lugar en Montevideo,
en septiembre de 2009.
En el presente trabajo se presentan los resultados
de esta investigación para el caso colombiano,
así como los desafíos del país frente a las
necesidades que se han evidenciado en la región
en materia de medición de la innovación. Con
ello se busca contribuir a la definición de estrategias que permitan mejorar el aprovechamiento
de tales encuestas como insumo en el diseño y
evaluación de políticas públicas.
En la primera sección se muestran los antecedentes
de Colombia en la aplicación de encuestas de innovación;
en la segunda parte, se presenta el análisis
descriptivo de los principales resultados de la consulta
sobre el uso de las encuestas de innovación, a tomadores
de decisión en políticas públicas de Ciencia, Tecnología
e Innovación en Colombia; en la tercera, las
reflexiones sobre el caso colombiano en comparación
con la experiencia latinoamericana, y en la cuarta yúltima, se presentan los retos a futuro para los países
de América Latina para mejorar los procesos de
medición de la innovación.
1. Las encuestas de innovación y la
política pública de CTI en Colombia.
El primer esfuerzo por abordar la medición de
los procesos de innovación en la industria manufacturera
en Colombia, se remonta al año 1996
con la Primera Encuesta de Desarrollo Tecnológico
en el Establecimiento Industrial Colombiano
(EDT), adelantada por el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) con el apoyo de
Colciencias; su orientación conceptual y metodológica
se basó en el Manual de Oslo y su
similar chilena de ese momento. Mediante este
primer ejercicio fue posible caracterizar los procesos
de innovación de las empresas industriales
del país y encontrar diferencias entre sí según
el grado de innovación alcanzado, el tamaño,
el sector industrial o región geográfica (DNP y
Colciencias, 1997; Durán, Ibáñez, Salazar y Vargas,
1998b y 1998a).
Sólo hasta 2003, después de una larga discontinuidad
en la aplicación de la encuesta y teniendo
como marco de referencia las recomendaciones
del recién publicado Manual de Bogotá, se
retoman las iniciativas encaminadas a medir la
innovación, en particular, con la realización de
la Prueba piloto de la Segunda Encuesta Nacional
de Desarrollo Tecnológico en la Industria
Manufacturera Colombiana, por parte del OCyT,
Colciencias y el DNP, que sirvió de base para que
posteriormente, en 2005, se realizara la Segunda
Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica
(EDIT 2) objeto principal del presente trabajo4. La
EDIT 2 resultó del trabajo mancomunado entre
el DNP, Colciencias y el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE). Esto
significaría la institucionalización del proceso de
realización de las encuestas de innovación en el
país en cabeza de una agencia nacional de estadística,
y a partir de allí, el establecimiento de
su periodicidad bianual. Esta encuesta tuvo una
cobertura censal dirigida a las empresas industriales
que funcionan en el país, de acuerdo con
el grado de concentración y el marco utilizado
por la Encuesta Anual Manufacturera (EAM)5. En
este mismo año (2005), la Cámara de Comercio
de Bogotá, con el apoyo técnico del OCyT, aplicó
la Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico
para Bogotá y Cundinamarca (EIByC)
(Malaver y Vargas, 2006).
En 2006, el DANE y el DNP llevaron a cabo el
primer ejercicio de medición de la innovación
en el sector servicios, aplicada a un directorio
de empresas de 15 subsectores (DANE, Boletín de prensa, 2008), asimilando la experiencia, los
conceptos y metodologías utilizadas para medir
la innovación en la industria manufacturera. Finalmente, en 2007 se llevó a cabo la Tercera
Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica
(EDIT 3) que siguió prácticamente los mismos
planteamientos conceptuales, metodológicos y
de operación de la segunda.
2. Resultados de la consulta.
2.1. Las entrevistas.
Con el fin de identificar el valor y el uso de las
encuestas de innovación en la política pública de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se condujeron
entrevistas semiestructuradas a diez personas,
de los niveles política y técnico, vinculadas a
las instituciones responsables de la formulación,
evaluación o ejecución de la política pública de
CTI, tanto del nivel nacional como local (Bogotá-
Cundinamarca)6 (tabla 1). Así mismo, con el
objetivo de ampliar la información sobre temas
técnicos de la encuesta manifestados por los
formuladores de política, se entrevistó a un
funcionario del DANE cercano al proceso de
diseño y operacionalización de las encuestas
de innovación7
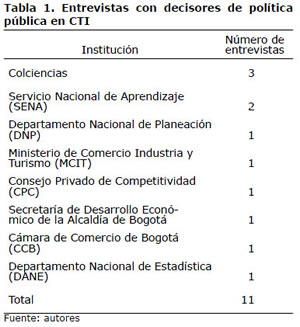
De acuerdo con la guía de la investigación elaborada
por la ANII y la RICYT, se diseñó el análisis
cualitativo para abordar dos temas principales:
encuestas de innovación y fuentes de
información utilizadas.
La indagación se enfocó en la EDIT2, dado que
esta encuesta ha tenido un uso más amplio y
a que en el momento que se llevaron a cabo
las entrevistas (julio-septiembre de 2009), los
resultados de la encuesta de innovación de 2007
no habían sido publicados. Una vez realizadas
las entrevistas se procedió a su trascripción
para ser analizadas con ayuda de un software de
análisis cualitativo.
Preguntas principales de la entrevista:
a. ¿Qué resultados o qué información de las
Encuestas de Innovación (EI) han sido los
que más ha usado para la toma de decisiones
en políticas de fomento a la CTI? ¿Con
qué objetivos usa esa información?
b. ¿Qué métodos aplica para interpretar la
información que surge de las EI? ¿Qué
tipos de procedimientos administra Ud. o
su equipo para transformar el dato en un
insumo?
c. ¿Cuáles son los principales factores que
facilitan u obstaculizan el uso de las EI
como insumo en el diseño de políticas
públicas?
d. ¿Hay algún área de política clave que usted
piense está débilmente atendida por los
indicadores de innovación? ¿Hay algún tipo
de dato específico con el que usted quisiera
contar a partir de las Encuestas de Innovación?
e. En su opinión, para el diseño de las políticas
públicas ¿tienen más peso y validez
como insumo, los indicadores cuantitativos
o la información que proviene de los análisis
cualitativos?
f. ¿Cuáles son las fuentes de información
complementarias a las EI en las que se
basa la toma de decisiones de diseño y
evaluación de políticas públicas en CTI? |
El diseño de la investigación se basó en la literatura
sobre uso de la investigación social en
las políticas públicas, que tiene como uno de
sus principales objetivos de estudio los determinantes
que afectan el contacto entre oferta y
demanda de la investigación: “La oferta importa:
a veces la investigación social disponible es más
relevante, está mejor comunicada y llega más a
tiempo a las manos de los policy-makers (formuladores
de política) que otras. La demanda también
importa: no todos los policy-makers tienen
la misma propensión a buscar y emplear insumos
técnicos. La conformación específica de la
zona de intersección entre oferta y demanda es
decisiva: algunas veces el “puente” entre ambas
orillas es más amplio y transitable que otras. Redes con participación de expertos y thinktanks
constituyen knowledge brokers (intermediarios
de conocimiento) fundamentales” (Baptista
B., et al, 2009: 15).
2.2. Valoración y uso de las encuestas de
innovación.
En general, se puede afirmar que los tomadores
de decisión de política entrevistados conocen
las encuestas de innovación y las consideran un
insumo importante para la formulación de políticas
públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación,
salvo algunas excepciones. Los factores señalados
por los tomadores de decisión a favor del
uso de la segunda encuesta, se relacionan con
su amplia cobertura (censo como tipo de investigación
estadística), la institucionalización del
ejercicio de recolección de información en cabeza
de la agencia nacional de estadística (DANE), así
como el aprendizaje y la acumulación de capacidades
en las instituciones involucradas. Además,
la aplicación de la encuesta fue el resultado
de un ejercicio concertado y participativo, que
asegura que los resultados de las encuestas se
ajusten a las necesidades de la política de CTI.
A pesar de lo anterior, solamente un número limitado
de indicadores derivados de la encuesta son
utilizados con amplitud por la comunidad de política,
lo que señala un problema de subutilización
con respecto al potencial de las encuestas de innovación8.
Usualmente, estos corresponden a indicadores
tales como tipologías de empresas innovadoras,
inversión en Actividades de Ciencia Tecnología e
Innovación (ACTI) y formación del recurso humano
en actividades de I+D (tabla 2). Tales indicadores
son examinados por sectores industriales y por
tamaño de la firma, con particular preferencia
hacia la identificación de problemas asociados
con la micro, pequeña y mediana empresa, considerado
como uno de los grupos objetivos de
mayor importancia para la política de CTI.
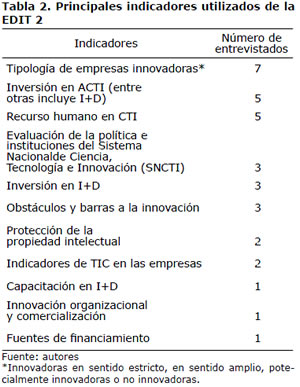
En términos de los objetivos de uso de los indicadores,
casi todos los consultados coincidieron
en señalar que la principal utilidad de las
encuestas de innovación consiste en su aporte
como insumo al diseño o rediseño de la política
pública (tabla 3). Sin embargo, de la lectura de
las entrevistas y los ejemplos de aplicación, se
entiende que el aporte de la EDIT 2 al diseño de
la política es limitado, puesto que su información
se utiliza en mayor medida para hacer diagnósticos
sobre la situación general de los procesos de
innovación y menos para establecer criterios con
respecto a la instrumentalización de la política
(ej. identificar la población objetivo de un programa,
proyecto o fondo).
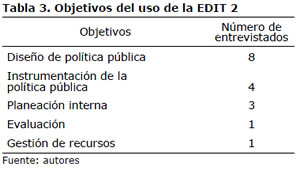
Tan sólo en un caso se utilizaron los datos de
la EDIT 2 para evaluar el impacto de la política
pública9. Ninguno de los consultados planteó su
uso para hacer seguimiento, lo cual se puede
explicar porque hasta el momento no se cuenta
con los resultados de la tercera versión de la
encuesta realizada en el 2007 y, por lo tanto,
aunque existe el interés, no se ha podido hacer
análisis de tipo dinámico.
Varios de los consultados observaron que los
resultados de la EDIT 2, junto con otro tipo de
datos, apoyaron la elaboración de documentos
de política pública en CTI en diversos ámbitos,
tales como el apoyo a la pequeña y mediana
empresa, los planes nacionales y locales de desarrollo,
las políticas de competitividad y la política
de investigación e innovación local y nacional.
No obstante, los consultados expresan que estos
datos no necesariamente son visibles o se hace
referencia explícita en los documentos de política
señalados.
Acerca de los métodos de análisis utilizados, los
tomadores de decisión parecen estar más interesados
en indicadores básicos y de evaluación
comparativa (benchmarking), que en análisis
econométricos o análisis estadísticos detallados;
esto puede explicarse por tres razones: (i) la
baja capacidad de las instituciones en relación a
los recursos de tiempo y personal para analizar
la información; (ii) las restricciones en el acceso
de la información y los trámites requeridos, que
constituyen un factor de desmotivación para
quienes pretendan hacer este tipo de análisis,
y (iii) el escaso esfuerzo de los académicos por
traducir los hallazgos de los análisis econométricos
para su mejor entendimiento y las reservas
que existen sobre sus resultados por los fuertes
supuestos que soportan los modelos construidos.
En síntesis, la Encuesta de Innovación se usa
más para el diseño y rediseño de políticas e instrumentos
de CTI, que para el monitoreo y evaluación,
lo que además evidencia un grado de
inmadurez importante de este último proceso. El
desafío más complejo de todos es el de generar
un mecanismo de toma de decisiones en las políticas
públicas que incorpore sistemáticamente (y
no en un momento aislado) insumos de investigación
social.
2.3. Obstáculos al uso de las encuestas de
innovación.
Los obstáculos a la utilización y aprovechamiento
de las encuestas de innovación se pueden agrupar
en problemas de oferta, de demanda, y de
la articulación entre éstas (Baptista, 2009: 24).
Conforme a tal categorización, se presenta un
análisis de los principales factores que limitan
el uso de las encuestas de innovación señalados
por los entrevistados.
2.3.1. Problemas de oferta.
Los problemas de
oferta se refieren al acceso a los resultados y las
bases de datos de las encuestas, la difusión de
sus resultados, la calidad y confiabilidad de la
información, el diseño del formulario, así como la
frecuencia y oportunidad en su realización.
Más que problemas de acceso a las bases de
datos de las encuestas, la principal dificultad
de este tipo reside en los obstáculos que existen
para hacer cruces con otras bases de datos
como la EAM, con el fin de obtener indicadores
de desempeño productivo a nivel de microdata,
que permitan medir el impacto de la innovación
sobre esos factores. En la EDIT de 2005
no se incluyeron preguntas relacionadas con el
desempeño productivo, como sí se había hecho
en la primera Encuesta de Desarrollo Tecnológico
(EDT) de 1996 y otras encuestas internacionales,
con el fin de favorecer el cruce y la complementación
de información, cuidar la reserva
estadística y no duplicar información para evitar
incomodar al empresario. Algunos entrevistados
plantean la necesidad de incluir variables básicas de
desempeño productivo en las encuestas, como las
ventas, el valor agregado y la inversión; mientras
que otros plantean la necesidad de generar mecanismos
que faciliten estos cruces de información.
Entre los obstáculos de mayor efecto sobre el uso
de las encuestas de innovación, está la escasa
difusión de los resultados de la encuesta, señalado
por siete de los entrevistados. En primer
lugar, se arguyó que la difusión de los resultados
de las encuestas realizadas hasta el momento
no ha logrado impactar ampliamente el conocimiento
sobre el tema. En segundo término, se
señaló que el lenguaje utilizado para la traducción
de resultados no es el mejor para llegar a un
público más amplio de la comunidad política y de
los empresarios. Como estrategias para superar
estas dificultades, algunos consultados plantearon
la necesidad que desde el DANE, en conjunto
con otras instituciones, se implementen estrategias
divulgativas que permitan dar un mayor
reconocimiento social al tema de la innovación
y generar procesos de rendición de cuentas a
través de éstas.
Varios entrevistados observaron que la brecha
que existe entre la aplicación de la encuesta y
la publicación de los resultados constituye una
fuerte limitación al uso de este instrumento. Las
demoras en la entrega de los resultados pueden
minar la utilidad de las encuestas de innovación
para apoyar el seguimiento, la evaluación
y el rediseño de los instrumentos de política de
manera oportuna y sistemática. Por otra parte,
algunos de los entrevistados plantearon que la
EDIT debería aplicarse anualmente, justamente
atendiendo la preocupación de la rápida obsolescencia
de las encuestas de innovación; según
el DANE, esta situación refleja, en parte, la dificultad
de realizar operativos conjuntos para
diferentes encuestas, que retrasan la respuesta
de los empresarios al aumentar el esfuerzo que
tienen que hacer para contestar varios requerimientos
de manera simultánea.
Resulta paradójico que aunque los usuarios de
las encuestas asignan un gran valor a las EDIT
como insumo central para la toma de decisiones
de política pública, existe cierta desconfianza
en parte de la información capturada por las
encuestas (ej. inversión en ACTI), que surge del
conocimiento de los entrevistados sobre la existencia
de algunas deficiencias en el diseño y la
operación de la EDIT 2.
Las críticas realizadas por los entrevistados al
diseño del formulario, más que sobre el contenido
o temáticas de la encuesta, radican en las
discrepancias con respecto a la estructura adoptada
para la misma, que al ser de tipo matricial
agregó demasiada complejidad al instrumento,
lo cual dificulta su diligenciamiento por parte
de los empresarios, así como su lectura y procesamiento
posterior por parte de sus usuarios
(comunidad política y académica)10. En últimas,
esto derivó en un formulario poco lógico y con
un detalle excesivo, lo cual, sumado a los problemas
relacionados con la dificultad de las empresas
para entender un tema tan complejo como
es la innovación —y por tanto de contestar adecuadamente
las preguntas—, ha derivado en la
percepción de una baja calidad de ciertos resultados
y un problema de subregistro en variables
importantes como la inversión en ACTI.
2.3.2. Problemas de demanda.
La falta de
valoración de las encuestas de innovación no
parece ser, en general, un gran obstáculo a su utilización
como insumo para la toma de decisiones;
no obstante, en las instituciones usuarias existen
dificultades relacionadas con insuficientes recursos
y baja capacidad técnica para transformar
la información en insumos de política; la ausencia
de una cultura organizacional que asigne un
amplio valor a este tipo de ejercicios, y una subutilización
de la información contenida en las
encuestas. Entre las estrategias para revertir
estas dificultades, algunos entrevistados plantearon
la necesidad de constituir una capacidad
interna para procesar las encuestas, la sensibilización
a funcionarios sobre la utilidad de las
encuestas de innovación y el establecimiento
de canales de comunicación permanentes con la
comunidad académica para que los resultados
que esta genera sean aplicables a la elaboración
de políticas.
2.3.3. Confluencia entre oferta y demanda.
Uno de los inconvenientes señalados por los
entrevistados es la falta de canales efectivos y
permanentes de comunicación y coordinación
interinstitucional entre la comunidad política y
las agencias estadísticas, que permitan un adecuado
procesamiento o traducción de los resultados
de la encuesta, ya sea en términos de
cuadros de salida, estadísticas o estudios adaptados
a las necesidades de política específicas.
Con respecto al tema de traducción de resultados,
que en general lo hace la comunidad académica
a través de estudios en profundidad, se
hace necesario generar canales más expeditos
de coordinación y comunicación para encauzar la
investigación hacia su mayor alineación con las
demandas de la comunidad política.
2.4. Demandas de información.
Con respecto a las temáticas de la encuesta que
se encuentran débilmente atendidas, las personas
entrevistadas hicieron referencia a la importancia
de mejorar los indicadores asociados con
la tipología de empresas innovadoras y perfeccionar
la información recogida sobre temas como:cooperación entre actores del SNCTI, impacto
de la innovación e innovación organizacional
y comercialización.
Según uno de los consultados el indicador de
tipologías de empresas innovadoras actualmente
utilizado impide distinguir lo que realizan las firmas
innovadoras frente a las que no lo hacen,
en la medida que se utilizan tanto resultados
como actividades para construir el indicador.
Cabe aclarar, que la definición de firma innovadora
adoptada por Colombia está basada en las
recomendaciones del Manual de Bogotá, donde
se contempla la medición de la innovación como
proceso11 y no sólo como un resultado o medida
de éxito, que busca capturar las especificidades
de los procesos de innovación en América Latina
frente a lo que sucede en países en desarrollo.
Varias de las personas interrogadas plantearon
la necesidad de mejorar la medición de la
cooperación entre diversos actores del SNCTI,
sus objetivos, formas y resultados. La medición
de la cooperación es un problema general de las
encuestas de innovación a nivel internacional,
en la medida que éstas se centran más en las
empresas individuales que en redes colaborativas
como unidad de análisis, lo que limita su
valor para recolectar datos sobre la difusión del
conocimiento y la tecnología (Arundel y Bordoy,
2005, 118).
En cuanto al tema de la innovación organizacional
y comercialización, algunos consultados plantean
que es necesario dedicar mayores esfuerzos
a la conceptualización de este tipo de innovaciones;
en particular, se señaló que sería adecuado
que se incluyan en la encuesta preguntas sobre
gestión del conocimiento, las cuales resultan de
gran importancia en la actualidad. Además, los
consultados mencionaron la ausencia de ciertos
indicadores que permitirían hacer comparaciones
internacionales en áreas como las ventas atribuidas
a la innovación y formación por campos del
conocimiento. También se propone generar instrumentos
que permitan elaborar prospectiva en
el campo de la innovación.
Es de resaltar que varias de estas demandas de información
ya han sido adoptadas en el marco del proceso
de rediseño del formulario de la EDIT 412, entre
ellos el tema de la cooperación entre actores del
SNCTI, la formación del personal por campos de
conocimiento y el porcentaje de las ventas atribuido
a la innovación.
Existen temas que van más allá de su aplicación
de las encuestas de innovación en el sector industrial
y que fueron mencionados como necesidades
apremiantes por los consultados; esto se refiere a
los casos de la innovación en el sector de servicios,
cuyo primer ejercicio de medición se realizó en
2006, y la del sector agropecuario que aun el país
no ha abordado. En cuanto a los servicios, según
los entrevistados, el ejercicio adelantado en 2006
no fue del todo satisfactorio en la medida que se
dio una asimilación de las encuestas de innovación
para la industria; también se mencionó una desactualización
del directorio de empresas que pertenecen
al sector y la escasa difusión y socialización
que se ha dado de sus resultados13. En el caso del
sector agropecuario, se planteó la necesidad de
realizar una encuesta particular para Colombia, con
el fin de identificar sus dinámicas innovativas, así
como poder responder las demandas de información
que han manifestado en diferentes ocasiones
desde la institucionalidad con funciones en el tema.
2.5. Fuentes de información complementarias
para la toma de decisiones
De acuerdo con lo expresado por los entrevistados,
la toma de decisiones en materia de políticas
públicas de CTI, se basa en un conjunto
heterogéneo de fuentes de información, ya sea
de origen nacional, internacional, primario o
secundario. Las principales fuentes de información
a las que se acude corresponden a información
primaria recabada a través de fuentes
internas asociadas a registros institucionales
que soportan la política (información interna de
gestión, sistemas de monitoreo y evaluación o
bases de datos que apoyan convocatorias, por
ejemplo, la plataforma ScienTI, administrada por
Colciencias) y consultorías o informes contratados
para suplir necesidades específicas de información
(tabla 4). En cuanto a los fines con que
se utiliza la información, los entrevistados señalaron
su utilidad en la realización de comparaciones
internacionales y en el diseño, instrumentación,
seguimiento y evaluación de la política
de CTI.

Lo anterior señalaría que existe una brecha
visible entre la oferta y la demanda de información
que se acerca, al menos parcialmente,
recurriendo a otro tipo de información diferente
a las encuestas de innovación, en especial en
lo referente al seguimiento y evaluación de la
política en CTI que, como se ha señalado, es
uno de los principales obstáculos al uso de las
encuestas de innovación. Así mismo, la amplia
utilización de fuentes de información internas
y de estudios contratados puede también estar
reflejando dificultades en el acceso o escasa confiabilidad
respecto a la información generada por
otras instituciones y problemas de articulación
interinstitucional.
También se resaltaron los trabajos académicos
en el tema de innovación tecnológica como un
insumo para el diseño de la política pública, en
especial, aquellos basados en estudios de caso o
análisis cuantitativo.
En la tabla 5 se presentan los principales indicadores
utilizados por los consultados. Los indicadores
de CTI se traslapan o son utilizados de
manera simultánea con otros indicadores relacionados
con el desempeño productivo y la competitividad
del sector industrial. De la lectura de
esta lista se constata nuevamente la importancia
que tienen los indicadores de I+D como orientadores
de la política en CTI.
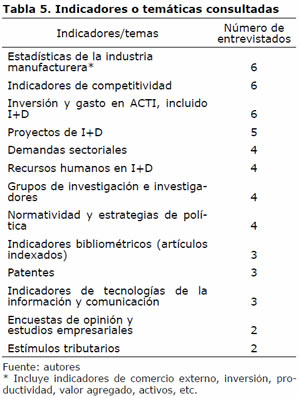
Finalmente, de manera similar a las encuestas
de innovación, muchas fuentes de información
utilizadas para hacer política pública adolecen
de retrasos en su publicación que comprometen
su aporte y oportunidad, en especial, las
encuestas oficiales. También señalan problemas
en las diferentes ventanas de observación
entre instrumentos que dificulta su utilización
complementaria.
2.5.1. Utilidad percibida de la información
cualitativa versus la cuantitativa.
A continuación
se hace la discusión de las opiniones
dadas por los entrevistados cuando se les pidió
que realizaran un balance de los análisis cuantitativos
frente a los cualitativos, para el diseño,
seguimiento y evaluación de la política pública
en CTI. Cabe señalar que la definición de “lo cualitativo”
y “lo cuantitativo” para los entrevistados
varía sustancialmente, lo que dificulta llegar a
conclusiones generales14.
Un conjunto de los entrevistados consideran que
los aspectos tratados en las encuestas –como la
de innovación– son cuantitativos, y asocia los aspectos cualitativos únicamente con análisis
extensos como los estudios de caso o los grupos
focales. Otra parte de los entrevistados afirma
que las encuestas no son del todo cuantitativas
e incluyen aspectos de tipo cualitativo de gran
importancia para la toma de decisiones de política,
en este sentido, se entendería que lo cuantitativo
se refiere más a magnitudes, mientras lo
cualitativo es “medido” y expresado a través de
variables discretas de tipo categórico o binario
como las preguntas de percepción (en el caso de
las encuestas de innovación, parte del módulo
de la evaluación de la política).
Teniendo en cuenta esta salvedad, es significativo
que la mayor parte de los entrevistados –ocho en total– consideraron que estos dos tipos
de análisis son complementarios, en la medida
que ambos tipos de información contribuyen al
diseño y formulación de la política. Solamente
un consultado opina que la información cuantitativa
es mucho más importante y otro considera
que lo cualitativo posee mayor relevancia. Para
los entrevistados, ante la complejidad de aplicar
análisis profundos de tipo cualitativo y lograr
resultados de calidad y adecuada cobertura, se
opta por los análisis cuantitativos que tienen una
mayor confiabilidad general, aunque afirman
que si hubiera un estudio cualitativo adecuado y
suficientemente confiable, lo consultarían como
fuente de información.
Con respecto a la complementariedad de ambos
enfoques, uno de los entrevistados afirma que:“algunos estudios de carácter cualitativo son muy
ilustrativos de situaciones y muy poderosos para
desarrollar esquemas conceptuales, que son absolutamente
esenciales porque te permiten organizar
la información… los estudios cuantitativos te
dan números, pero no es información fácilmente
estructurable sin un esquema conceptual fuerte de
soporte… en política pública los análisis cuantitativos
ganan porque son más fáciles de hacer, pero
a nivel de poder encauzar cambios de paradigmas,
el análisis cualitativo es más importante”. En el
mismo sentido, otro de los entrevistados plantea
que: “la información cuantitativa es importante
porque tiene un sustento estadístico, lo cualitativo
tiene también sus métodos, pero son un poco más
complicados cuando de probabilidades se trata… la
información cualitativa es importante, por ejemplo,
cuando el interés es la sistematización de mejores
prácticas y su difusión permita desarrollar procesos
imitativos… en ese sentido, la misión del Estado es
hacer visible esas mejores prácticas”.
3. La experiencia de Colombia frente a
la experiencia latinoamericana.
A continuación se hará una breve comparación
de los resultados obtenidos para Colombia frente
a los hallazgos encontrados en la indagación llevada
a cabo en los demás países latinoamericanos
(Chile, Uruguay y Argentina) por parte de la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación
del Uruguay (Baptista, 2009:17-36).
A excepción de Chile, que se fundamenta en el
Manual de Oslo, las encuestas de innovación en
la región se han basado conceptual y metodológicamente
en el Manual de Bogotá; sin embargo,
el caso colombiano es particular en el sentido
que se perciben algunas prácticas alejadas de
los principios metodológicos y procedimentales
recomendados por este manual.
En general, en la región las encuestas de innovación
no son centralmente consideradas como
insumo entre los integrantes de la comunidad
política y técnica allegada al desarrollo de políticas
de CTI, a la hora de la toma de decisiones
de diseño, rediseño, monitoreo y evaluación. En
el caso de Colombia, se constata que los entrevistados
conocen tales encuestas; la mayoría
afirmó hacer uso de ellas y las considera una
herramienta relevante como insumo para la formulación
de la política pública en CTI. No obstante,
el caso colombiano guarda en común con
los demás países la problemática de un uso parcial
de las encuestas, en materia de seguimiento
y evaluación de la política de CTI o la instrumentación
de la misma. Esto señalaría poco desarrollo
en los procesos de monitoreo y evaluación
de programas e instrumentos de CTI, tanto en
Colombia, como en los países analizados.
En cuanto a los obstáculos al uso de las
encuestas de innovación, se puede mencionar
lo siguiente:
- En Colombia no se perciben grandes problemas
de acceso a datos más desagregados,
a excepción de aquellos relacionados con el
desempeño productivo. En general, todas
las encuestas de los otros países analizados
incluyen esta información.
- En Colombia y Uruguay se presentan problemas
serios en el tema de la difusión de
resultados, en el plano de la comunicación
(diseminación y claridad) de las encuestas
de innovación.
- El amplio desfase de tiempo entre el relevamiento
y la disponibilidad de la información
resultante constituye un problema regional.
- Colombia es el único caso en el que existen
fuertes problemas respecto a la percepción
sobre la calidad y credibilidad de la información,
como resultado de los cuestionamientos
sobre el diseño del formulario.
- En la región parece existir una baja capacidad
para transformar la información en insumos
para la toma de decisiones.
- Mientras que en otros países la información
recolectada a través de las encuestas de innovación
parece haber seguido más las necesidades
académicas que las de los policymakers,
en Colombia ocurrió lo contrario:
una alta participación de la comunidad política
en el proceso de diseño de las encuestas,
pero un bajo involucramiento de la comunidad
académica.
- Con la excepción de Colombia, los entrevistados
de los países de la región señalan una
baja participación en los procesos de diseño
de las encuestas de innovación, lo cual constituye
limitación a la utilización de los resultados
de la misma. En el caso colombiano, la
aplicación de la encuesta fue el resultado de
un ejercicio concertado y participativo que
asegura, en parte, que los resultados de las
encuestas se ajusten a las necesidades de
la política.
- La traducción de resultados adaptados a las
necesidades de política es un problema general
en la región. Se habla que no siempre el
Estado tiene capacidad técnica para analizar y
utilizar la Encuesta del modo más apropiado.
Con respecto a las necesidades débilmente atendidas,
el caso colombiano mostró coincidencias
con el de otros países en cuanto a la necesidad
de mejorar la medición de cooperación, el
recurso humano por campos de conocimiento
y la inversión en actividades de innovación. No
obstante, en el caso de Colombia se plantearon
muchas más necesidades que las mostradas
en otros países, lo que es consistente con un
mayor conocimiento y valoración. En palabras
de Baptista et al., es “precisamente en el caso
de Colombia en que se registra un mayor uso
de las encuestas de innovación por parte de los
tomadores de decisión, donde se evidencia un
conocimiento sensiblemente más profundo de
las mismas, asociado a lo anterior, una mayor
capacidad de plantear demandas concretas de
información a los responsables del diseño de las
encuestas” (Baptista, 2009: 34).
4. Retos a futuro.
Para terminar, a continuación se presentan
las conclusiones derivadas del taller realizado
en Uruguay, en particular, se hace referencia
a las encuestas de innovación para la
industria manufacturera.
En materia de mediciones siempre se debe
empezar por la pregunta para quién y para qué,
y de ese modo establecer claramente hacia
quién están dirigidas, quiénes son los principales
interesados y cuál es el objetivo de las mismas.
Podría parecer obvio este punto, pero si no se
tiene claro esto, se puede terminar en formularios
muy extensos, sin orientación clara y, por
lo tanto, sin buenos resultados. En materia de
encuestas de innovación se pueden formular tres
grandes objetivos concurrentes: (i) caracterizar
los procesos de innovación, (ii) apoyar los procesos
de formulación de la política pública y (iii)
realizar comparaciones internacionales. Los tres
deben ser buscados, pero finalmente el énfasis
va a estar dado por la priorización a los stakeholders
y las demandas que estos formulen.
Se propuso una agenda regional alrededor de
cuatro frentes de trabajo: teórico-conceptual,
temático, metodológico y difusión-análisis. En
cuanto a la base conceptual para el desarrollo
del trabajo, se debe desarrollar un marco teórico
que caracterice la innovación en América Latina;
a la fecha ya son muchos los estudios e investigaciones
que se han realizado sobre las empresas
y los procesos innovadores en la región, que
permitirían construir este marco de referencia.Para esta caracterización es necesario definir
qué se quiere medir, valorando en forma paralela
tanto los resultados como los esfuerzos y las
capacidades innovadoras empresariales; igualmente,
para esta valoración se requiere subrayar
la importancia del entorno en el que se desempeñan
las empresas, la necesidad de comprender
el funcionamiento de los sistemas de CTI e
identificar los obstáculos en el interior de estos.
En lo que hace referencia a la parte temática,
se esbozan diversas áreas de trabajo y profundización
tanto en materia de medición, como de
investigación. Es necesario avanzar en la medición
de otros sectores (servicios y agropecuario), en primera instancia, mediante la realización de
estudios de caso o en profundidad, para entender
mejor los determinantes y las dinámicas de
innovación en dichos sectores. Por otra parte, y
para alimentar el marco teórico, se requiere continuar
explorando las especificidades de América
Latina en lo que hace referencia a la novedad,
los mercados y las formas de innovar, lo
cual busca establecer las diferencias con países
más desarrollados.
En materia de medición se propone diseñar indicadores
de capacidades de innovación, de gestión
del conocimiento y de prácticas de administración
de recursos humanos, estas últimas
buscan caracterizar los recursos humanos para
la innovación, entendidos como el principal
recurso de la misma. Finalmente, explorar otros
tipos de innovaciones no orientadas al mercado,
tales como la social, institucional, de supervivencia
e informal15.
En lo que toca a la metodología, el principal
desafío para la región es la estandarización de
los formularios y los procedimientos, ya que
aun cuando en el Manual de Bogotá se plantean
orientaciones al respecto, la diversidad en la
región es muy grande, lo cual dificulta el benchmarking.
Teniendo en cuenta que las encuestas
son solo uno de los medios para recabar información
sobre innovación, se debe “controlar” la
cantidad de la información que se quiere recolectar
por este medio, ya que la mayor extensión
y complejidad de los formularios se va en
contravía de la calidad y la confiabilidad de la
misma; por lo tanto, se requiere promover otro
tipo de estudios para profundizar la comprensión
y caracterización de los procesos innovativos. De
otro lado, se hace necesario establecer mecanismos
para integrar la data de las encuestas de
innovación con otras encuestas, para cruzar con
los datos de desempeño económico y empleo.
El último frente de trabajo, se refiere a la difusión
de los resultados de las encuestas y su posterior
análisis por parte de expertos. No sobra reiterar
la necesidad de mejorar los tiempos de entrega
de los resultados; sólo en la medida en que
se tengan oportunamente estos datos se pueden
hacer los estudios y análisis que alimenten
las políticas pública, de CTI, industrial y social.
Finalmente, se propuso la realización de talleres
específicos con algunas comunidades, principalmente
la política, la de estadísticos y la de analistas
y la académica, con el ánimo de discutir
los avances en los diferentes frentes de trabajo.
Bibliografía
Arundel A. y Bordoy C. (2005). The 4th Community
Innovation Survey: Final Questionnaire,
Supporting Documentation, and the State-of-Art
for the Design of the CIS. Final Report for the
project “Preparation of the Fourth Community
Innovation Survey”.
Arundel A. (2007). Innovation Survey Indicators:
what impact on innovation Policy? Science,
Technology and Innovation Indicators in a Changing
World: Responding to Policy Needs. Paris.
OECD. pp. 47-64.
Baptista B., et al. (2009). Consulta a Tomadores
de Decisión en Políticas Públicas de Ciencia,
Tecnología e Innovación sobre sus Fuentes de
Información. En: Informe Regional. Montevideo,
Uruguay. Agencia Nacional de Investigación e
Innovación.
DANE. (2008). Boletín de prensa: resultados de la
Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica
en el Sector Servicios 2004-2005. Bogotá, DANE.
DANE, DNP y Colciencias. (2007). Innovación y
desarrollo tecnológico de la industria manufacturera
Colombia 2003-2004. Bogotá, DANE.
DNP y Colciencias. (1997). Panorama de la innovación
tecnológica en Colombia. Bogotá, DepartamentoNacional de Planeación.
Durán, X., Ibáñez, R., Salazar, M. y Vargas, M.
(1998a). Características por Sector Industrial y
Región Geográfica. Bogotá, OCyT, Departamento
Nacional de Planeación.
—. (1998b). La innovación tecnológica en Colombia:
características por tamaño y tipo de empresa.
Bogotá, Departamento Nacional de Planeación.
Jaramillo, H., Lugones, G., Salazar, M. (2000).
Normalización de Indicadores de Innovación
Tecnológica en América Latina y el Caribe. En:
Manual de Bogotá. (1.a ed). Bogotá, OEA/ RICYT/
Colciencias/ CYTED/ OCT.
Malaver, F. y Vargas, M. (2006). Capacidades tecnológicas,
innovación y competitividad de la industria
de Bogotá y Cundinamarca: resultados de
una encuesta de innovación. Bogotá, Cámara de
Comercio de Bogotá Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología, Agenda Regional de Ciencia y
Tecnología y Consejo Regional de Competitividad.
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.
(2009). Encuestas de innovación y política
pública: el caso colombiano. En: Relatoría del
Panel, num. 5 del Consejo Científico del Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología,
www.ocyt.org.co, septiembre.
OECD. (2005). Guidelines for collecting and
interpreting innovation data. Paris. 2005 edition.
Manual de Oslo, OECD.
Penalva, C. (2003). Postcodificación y análisis de
datos textuales: análisis cualitativo con Atlas-ti.
En: Working Paper, num. 5, Alicante, España,
Instituto Universitario de Desarrollo y Paz.
Salazar, J. et al. (2007). Evaluación de algunos
instrumentos de política de innovación y desarrollo
tecnológico y de su impacto en el sector
manufacturero. Bogotá, Departamento Nacional
de Planeación.
Salazar, M. y Holbrook A. (agosto 2004). A
debate on innovation surveys. En: Science and
Public Policy, vol. 31, num. 10, pp. 254-266.

1 Economista, Universidad del Rosario; M.Sc. in Technical Change and Industrial Strategy, University Of Manchester; Ph. D candidate, Simon Fraser University,
Vancouver, Canada; directora del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OcyT). msalazar@ocyt.org.co
2 Economista y magíster en Economía, Universidad Nacional de Colombia; investigadora del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OcyT). nalbis@ocyt.
org.co.
3 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y Venezuela.
4 En principio, las EDIT se basan en el Manual de Bogotá, aunque no se siguen las recomendaciones en materia de procedimientos. Lo determinante, a pesar de que se
dice estar basado en dicho Manual, es que detrás de la EDIT no hay un marco conceptual claro, ni lo es el para qué de tantas preguntas.
5 Para mayor detalle sobre los aspectos metodológicos de la EDIT 2, ver DANE-DNP-Colciencias, 2007.
6 La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB); aunque no es una entidad que formula directamente política de CTI, se incluye por su papel asesor, en parte como vocero
de los empresarios, en espacios de formulación de la política como la Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá-Cundinamarca y la Comisión Regional de
Competitividad, donde asumió la Secretaría Técnica, en su momento.
7 Es importante resaltar que las tablas de frecuencia que se presentarán a lo largo del documento, hacen referencia al grupo de las diez personas asociadas a la
formulación de la política de CTI.
8 En palabras de uno de los entrevistados: “en algunas instituciones dedicadas al tema, incluyendo la nuestra, aun cuando las encuestas tienen una gran cantidad de
información valiosa para ellas, no se le ha sacado provecho de una manera amplia y sistemática”.
9 El documento referenciado corresponde a la consultoría realizada para el DNP, por Juan Carlos Salazar et al., en 2007.
10 Según la persona entrevistada del DANE, la explicación de la adopción de una estructura matricial para la encuesta se debió a que en el momento en el que se
estructuró la encuesta, para profundizar la información de algunas variables particulares, requeridas por algunos tomadores de decisiones de política que participaron
en el proceso, se determinó que la manera más fácil de hacerlo era a través de un cuestionario de tipo matricial. Recientemente, luego de las observaciones realizadas
por algunos usuarios de la información y del comité asesor del proceso, se lleva a cabo el rediseño del formulario para la aplicación de la EDIT 4 donde se abandona la
estructura matricial de las encuestas anteriores.
11 Identificar a las firmas que han desarrollado actividades de innovación (más allá de los resultados obtenidos) y a las que no desarrollaron actividades de innovación
y que, por lo tanto, no intentaron innovar.
12 La reciente reinstauración de los comités de expertos que apoyen al DANE en la elaboración de formularios, es realmente una iniciativa muy importante para que
estos procesos de recolección de información atiendan las necesidades del país y cuenten con una base teórica y conceptual adecuada.
13 Sobre este tema se está adelantando, bajo la coordinación del DANE, la revisión del formulario y la consulta de la experiencia internacional, con el fin de definir la
mejor manera de abordar la medición de la innovación en el sector terciario.
14 De alguna manera la discusión no giró alrededor de lo planteado en el Manual de Bogotá, i.e con respecto a si en la medición se privilegian los indicadores cualitativos
frentes a lo cuantitativos (ej. la inversión).
15 Este punto generó amplio debate ya que se considera que las encuestas de innovación están orientadas al sector empresarial y, por lo tanto, orientadas principalmente
al mercado.
|